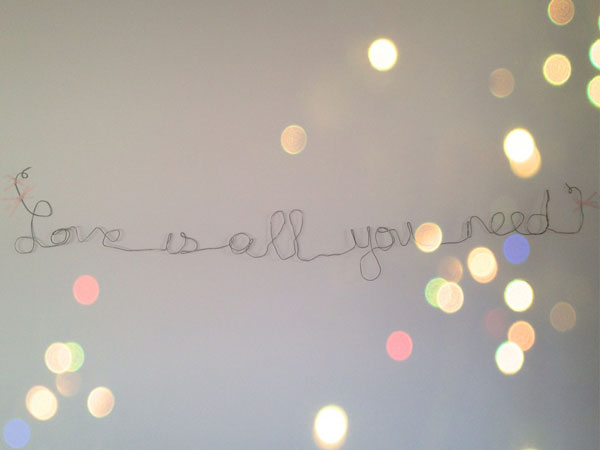No voy a profundizar en razones filosóficas sobre la eterna dicotomía de la lectura de texto vs. la de la imagen. Solo escribo ahora y aquí, sobre un disgusto que no sé aún si está dirigido al sistema virtual de las redes sociales o hacia mí misma por no poder sentirme por completo satisfecha. Lo hemos transformado todo en íconos. Hemos destruido toda connotación y generado la idea de que lo pop no acepta el tiempo, al menos un tiempo consciente. Las imágenes son íconos, las ilustraciones son íconos y resulta que hasta los poemas son íconos, pero ese no es el fondo de mi queja.
Se trata de la impotencia frente a que todo eso, una vez transformado en una sola amalgama de significado, la gente se limite a percibirlo como un elemento obvio y dé click en el “me gusta”, en el “retweet” o en un corazón sin siquiera saborear de qué hablan las palabras bonitas, qué cuentan las frases más allá de su diseño tipográfico, la cantidad de blur alrededor, la sombra o degradado de color que pudiera tener la letra impresa en papel y luego fotografiada, o ilustrada sobre un maravilloso fondo de tapiz.
Hasta ahí, la inmediatez se combina y se comparte. Pero la ventaja de poder incluir links en redes sociales que nos lleven a contenidos escritos, e incluso a veces hacia videos de larga duración (4 minutos o más) genera un miedo, un pánico y una repelencia a siquiera intentar entender de qué se trata. El click que define si quedarnos o salir a algo más grande permanece conservador y tímido ante los nuevos contenidos, ante la nueva página que aparecerá.

Entonces evitamos leer, ver, entender por qué un sitio fue recomendado, la razón de que un post que lleve una dosis más de texto, haya aparecido en su timeline. Algunos posts o artículos toman máximo 10 minutos en ser leídos, pero eso no le puedes explicar a un usuario que espera ver, no leer, no sentir nada diferente. Hay quienes le tienen cierta fe a la poesía. “Nuevamente se ha puesto de moda compartir versos de Pablo Neruda”, escucho decir. Por mi parte, no puedo dejar de pensar a la par en que dichas letras no son más letras con un significado en el trasfondo, porque lo que los usuarios anhelan es la imagen. Es el conjunto de palabras y su forma de ser presentadas lo que los atrae y los hace compartirlas.
No es un invento, no es secreto para nadie. La prueba está en que una fotografía en la mayoría de las veces tendrá más likes que un link hacia un artículo, publicados ambos en tiempos simultáneos y el label de texto relleno con una frase igual de atractiva o provocadora. Y sí, la reflexión esa que vi la otra vez plasmada en un tweet de Ana Tijoux de que “el arte es la política del sentir”, ahora ronda sobre nuestras ansias de sentir cada vez más rápido, de vivir lo efímero para desecharlo y continuar a lo siguiente. Todos nos hemos adentrado en los vicios de la fugacidad. Para eso hemos debido construir códigos, fáciles y directos.
Constantemente nos adaptamos a las líneas de comportamiento, consecuencia de una interacción rápida, dispersa y personificada. Los hashtags de Instagram y Twitter son una buena prueba de ello. El esfuerzo mínimo, el pulsar táctil y liberador nos facilita la conversión del texto en algo más inmediato. Y así, recuerdo las clases casi inútiles de lectura rápida que tomé unos seis años atrás, en los que las letras, luego las palabras, luego las frases y líneas debían tornarse una especie de cápsula para que ingresaran al cerebro lo más rápido posible y nos sacáramos así el tedio de leer lento y, palabra por palabra, saborear el cafetino aroma de la lectura. Había que transformarlo en un caramelo que suena.
Al final, en la palabra es más complicado pretender, muy osado plagiar y menos factible detallar un concepto aun cuando la necesidad de publicar te exige a gritos liberar contenido en poco tiempo, para que sea leído en un tiempo menor. De ahí que la estrategia queda planteada: ganar/perder diez minutos de tu existencia o poner a rodar el scroll como alternativa de escape.